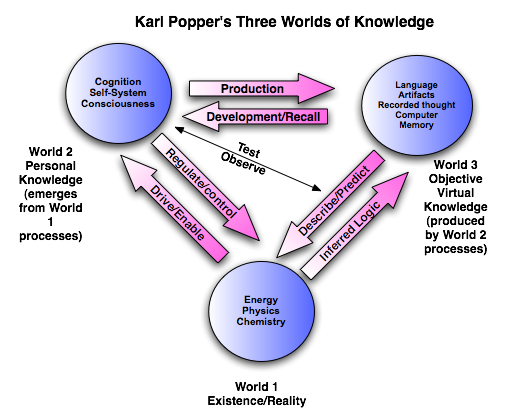(Publicado en Humanidades,
periódico de la Dirección de Humanidades de la UNAM,
el 9 de diciembre de 1999)
Después de una larga pausa, Humanidades vuelve a estar con sus lectores. Y en estos tiempos, el tema (prácticamente el único tema) es la huelga en la unam. Casi diríamos que da vergüenza hablar de cualquier otra cosa. Así que, ¿qué tiene que ver que la democracia sea darwiniana, como polémicamente afirma el título de esta colaboración, con el problema universitario? Permítame la amable lectora o lector que reserve esta respuesta para el final de mi escrito.
¿Por qué digo que la democracia es darwiniana? Veamos en primer lugar qué quiere decir que algo sea darwiniano. Como es bien sabido (o debería serlo), la gran idea de Charles Darwin (que también fue la gran idea de Alfred Russell Wallace, sólo que la tuvo un poco tarde) es algo conocido como selección natural. También se le ha llamado “supervivencia del más apto”, pero esta denominación trae consigo muchos malentendidos, así que dejémosla de lado.
La selección natural consiste en dos cosas. En primer lugar, se requiere que exista en los seres vivos una variabilidad. Es decir, que los miembros de una especie no sean todos idénticos. Y en segundo, que las características particulares de cada individuo puedan ser heredadas a sus descendientes.
Dado esto, como las variaciones individuales afectarán las posibilidades que tenga cada individuo de dejar descendencia, es decir, de perpetuar sus genes, se observará que, en cualquier población, algunos individuos estarán mejor adaptados a las condiciones del medio, y por ello tenderán a dejar más descendientes que sus congéneres. Con el tiempo, esta “reproducción diferencial” (como le dicen los expertos) hará que las características de la especie en cuestión hayan cambiado tanto que ya no se pueda considerar que se trata de la misma especie: ha evolucionado.
Es así como el mecanismo de selección natural postulado por Darwin logra fue explicar por qué algunas especies se extinguen y otras aparecen: cómo evolucionan los seres vivos, pues.
Sin embargo, no para ahí la cosa. Resulta que la selección natural es sólo el ejemplo más conocido de un tipo de algoritmos que podemos denominar “darwinianos”. En todo sistema en el que haya unidades capaces de “replicarse” (reproducirse) y que tengan también la capacidad de variar, y transmitir a sus “descendientes” dichas variaciones, se presentará en forma automática un proceso de selección.
En particular, el biólogo Richard Dawkins ha propuesto el concepto de que las ideas, o al menos cierto tipo de ideas, a las que él llama “memes” (por hacer una mezcla entre “memoria” y “genes”, supongo) se comportan en forma darwiniana: compiten entre ellas y están expuestas a un proceso de selección. En una palabra, evolucionan.
Quien haya visto cómo las buenas ideas en, por ejemplo, la forma de vender algún producto, o las características de los programas de computadora parecen “infectar” rápidamente al resto de sus competidores (hoy, por ejemplo, todos los programas tienen “barras de herramientas”), sabrá de lo que estoy hablando. Las modas, las religiones y las lenguas son otros ejemplos de sistemas de memes.
Bien, pero, ¿dónde entra la democracia en todo esto? Bueno: resulta que uno de los sistemas de ideas más importantes de nuestra cultura, la ciencia, funciona también de manera darwiniana. Esto no es sorprendente, pues hemos ya dicho que las ideas (los memes) se comportan de este modo. Pero en el caso particular de la ciencia, el proceso de competencia, selección y evolución se ve acelerado y facilitado por las características mismas de esta actividad.
En efecto: los científicos generan hipótesis con las que tratan de explicar algún aspecto de la naturaleza. Estas hipótesis son discutidas, confrontadas con evidencia experimental, defendidas o rebatidas y, si están “bien adaptadas al medio” (lo que en este caso quiere decir que logren explicar los hechos en forma coherente y en concordancia con las evidencias), sobreviven. Pero las ideas científicas no son permanentes: van siendo refinadas, mejoradas y, finalmente, sustituidas por otras mejores. Los memes científicos evolucionan en forma análoga a como lo hacen los seres vivos.
Y aquí es donde viene a cuento la democracia. No sé si lo habrá usted notado, pero muchas de las características que definen a la ciencia son también los grandes requisitos para la democracia: la libre discusión de ideas, la generación de diversas propuestas para atacar los problemas de una sociedad, el convencimiento de los demás por medio de las armas de la razón. En una democracia real, las mejores ideas tenderán a sobrevivir, en virtud de que, por su efectividad, tenderán a convencer a más personas, que votarán por ellas. Los memes democráticos, como los científicos, también se comportan en forma darwiniana.
Bien. ¿Y para qué sirve esto? Para nada, o para tener otra perspectiva que nos ayude a entender un poquito más los complejos problemas de una sociedad que aspira a ser democrática.
Finalmente, para cumplir lo prometido, veamos cuál es la relación de todo lo anterior con el conflicto de la unam. Se ha dicho muchas veces que la universidad no es ni tiene por qué ser democrática. En un sentido, esto es cierto: la admisión de alumnos, los exámenes, los títulos y los planes de estudio no deben ser decididos por mayoría de votos; sería una aberración. Pero el sentido último de una universidad, sus objetivos a gran escala, son vitales para la sociedad en que está inserta (de hecho, son el motivo de su existencia). Y éstos, sin duda, deben ser decididos en forma democrática. Es decir, mediante un proceso darwiniano de competencia y selección de las propuestas más convincentes que, esperamos, sean las que estén mejor adaptadas al medio, es decir, las que orienten a la universidad para servir mejor al país.