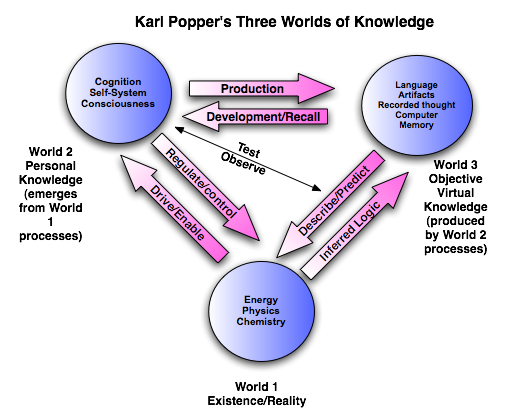por Martín Bonfil Olivera
(Publicado en Humanidades,
periódico de la Dirección de Humanidades de la UNAM,
en febrero de 1999)
La crisis económica que (¡nuevamente!) sufre nuestro país resulta especialmente perjudicial para el desempeño de la unam ¾y de las demás universidades públicas.
Ante la falta de recursos, no nos queda más remedio que ver, impotentes, cómo proyectos que valían la pena tienen que recortarse, posponerse o incluso cancelarse. Los funcionarios se ven obligados a redefinir sus planes de trabajo y buscar cualquier manera de ahorrar, a veces con consecuencias peores que la misma crisis.
Esto sucede, por ejemplo, cuando ante la falta de dinero, y en un acto de desesperación, se juega con la idea de cambiar las funciones de alguna dependencia universitaria para transformarla en un lugar donde se gane dinero, como actividad fundamental. Esa no es la función de ninguna universidad; eso sería pervertir su misión y tratar de convertirla en otra cosa.
Es por eso que, mientras leía el periódico hace unos días, me invadió una sensación de bienestar al toparme con el siguiente encabezado: “Barnés: las universidades públicas no deben funcionar como empresas” (La Jornada, 25 de enero de 1999).
La afirmación de nuestro rector no podía ser más acertada. Efectivamente, la peligrosa confusión entre una universidad estatal (por más que sea autónoma) y una empresa comenzaba a rondar la mente de algunos funcionarios universitarios. Una universidad es una institución dedicada al bienestar del pueblo mediante la formación de profesionistas calificados, la investigación y la difusión de la cultura, mientras que una empresa está dedicada a producir bienes o servicios con el fin de obtener una ganancia monetaria.
Pero afortunadamente ¾casi como si dijera, “no se hagan bolas”¾ el rector Barnés pone los puntos sobre la íes: “la autonomía universitaria está en riesgo cuando las instituciones públicas se distraen de sus fines por buscar la forma de allegarse recursos que complementen los subsidios”, dijo en conferencia de prensa durante una reunión de la Unión de Universidades de América Latina, celebrada en la Unidad de Seminarios Ignacio Chávez en el mes de enero.
Tiene razón. El peligro de las crisis es que, en la lucha por sobrevivir, a veces puede uno olvidar que de lo que se trata no es sólo de sobrevivir, sino de vivir. En el caso de una universidad, ello significa servir al pueblo gracias al cual existe.
Ante los apuros económicos por los que pasa nuestra querida unam, Barnés se manifestó de acuerdo con un aumento en las cuotas que pagan los estudiantes, pero siempre que “la colegiatura equivalga a un porcentaje pequeño del costo de los estudios que realiza un joven”. No se trata, pues, de relevar al estado de su obligación de proporcionar educación superior de alta calidad a los amplios sectores de la población que no pueden pagar una universidad privada. En palabras del rector, “si el estado olvida su obligación de financiar la educación y los alumnos deben pagar la mayor parte de sus estudios, se cerrarán las puertas a los estudiantes de escasos recursos, se cancelará la posibilidad de movilidad social y se agudizará la desigualdad”.
Otro de los acertados señalamientos de nuestro rector fue el de que “los sistemas de evaluación y acreditación de programas académicos y la política de financiamiento deben revisarse, porque si están mal concebidos pueden menguar la autonomía universitaria”.
En efecto; una de las secuela secundarias de la escasez de recursos es que, en la lucha por repartir lo poco que hay, se establecen “mecanismos de evaluación” con el fin de decidir a quién se le dará apoyo. En mi especialidad, por ejemplo (la divulgación de la ciencia), se está planteando el establecimiento de un sistema de evaluación universitario. Pero hay que tener cuidado quién establece los criterios, pues de otro modo puede acabarse sirviendo al amo equivocado.
En fin, creo que los puntos de vista expresados por el rector Barnés nos muestran que podemos estar tranquilos: la misión de la unam sigue estando clara, y sus autoridades están dispuestas a defenderla para que pueda seguir contribuyendo ¾aun en estos años de vacas flacas¾ al progreso de nuestra nación. En serio, me congratulo por ello.